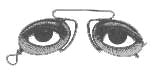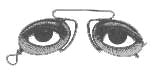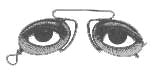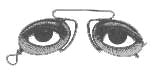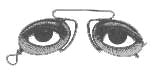
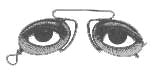
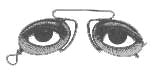
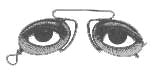
Dos textos
Cristina Pizarro
Filomena de falda larga gris oscuro de lanita ordinaria, saco grueso de mangas que se doblan en el puño, con botones hasta la base del cuello. Apenas se ven las medias de grueso hilado de color beige y unas zapatillas de paño y suela de goma del número cuarenta y dos, como usan los varones. Sentada, apoya muy fuerte los pies en la tierra; el cuerpo robusto hace movimientos leves, torpes. El bolsillo que está el medio del delantal floreado es receptáculo de los objetos que la ocupan en la tarea cotidiana. Se asoman hebras de lana. Cuando camina chocan las tijeras, va buscando los canteros de la huerta y se agacha humildemente para sembrar semillas de albahaca o perejil en los almácigos. Coloca unos postes de caña, los ata con un hilo sisal para protegerlos del sol y de los vientos. Escondida en el lavadero, el galpón o la piecita del fondo, prepara con paciencia los cigarros, y masca con deleite, el tabaco.
Muchas arrugas en una cara lavada con agua fría y jabón de pan. Un par de peinetas de plástico transparente en un pelo mal cortado.
Una calle poco transitada de veredas anchas. Tapiada por muros y verjas negras con terminaciones puntiagudas y detrás una casa de tres pisos, un hall de entrada con puertas traslúcidas para dar asilo a algunos viejitos.
El patio del costado iluminado con un farol, parecido a los de las estaciones de trenes, el de la mesita de tabla de metal anaranjada y patas curvas pintadas de verde inglés con el juego de un par de sillones de jardín de maderas angostas haciendo curva en la zona de la cintura y unos pequeños apoya brazos y adornado con una hilera de macetas de barro con malvones y algunas latas de aceite con espinas del señor y otras petisonas de dulce de batata con nomeolvides.
El piso de cemento se convirtió en un oscuro granito parecido al de las lápidas, las paredes revestidas de Corlok, el cielo raso con tubos fluorescentes no dejan ver el cielo que sólo cubría en los días cálidos el toldo de lona verde y rayas blancas.
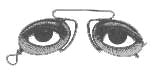
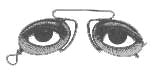
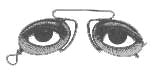
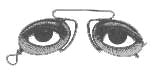
Aquella mañana se levantó más temprano que de costumbre. Cuando empezó a leer el diario del pueblo a partir de la primera sección, una extraña sensación se agregó a los hábitos excéntricos que llevaba desde que vivía solo en un viejo caserón con las paredes descascaradas y mucho óxido en puertas y ventanas. Hacía tiempo que el sonido de la campanilla no se oía. En un rincón oscuro se apilaban restos de platos rajados, fotografías, sobres amarillentos, pedazos de esterillas de alguna silla Thonet, un sillón de cuero marrón oscuro de cuyos apoyabrazos se escapaban virutas y sobresalían los resortes.
Se alarmó cuando leyó en la crónica policial sobre un caso inusual de robo en el cementerio local. Faltaban las lápidas de las tumbas donde antes se leían, con orgullo, los nombres, apellidos, fechas de nacimiento y muerte, adornadas con ramas de laureles, o con angelitos.
Bebió el café con parsimonia. Salió por la puerta vaivén de la cocina y se dirigió al patio que daba al frente, caminando por el costado derecho de la casa. En ese momento no pasaba nadie por la vereda. Desde la parada de la esquina, cada tanto arrancaba un colectivo.
Le gustaban las plantas, árboles y flores. Creía en el poder de éstos, tal vez porque su crecimiento le hacía pensar en la idea de longevidad.
Después de regar, poniendo esmero, las alegrías del hogar, los pensamientos, el laurel de jardín, las rosas chinas, fue hasta el cuartito en donde guardaba bolsas de tierra fértil, turba, resaca de río, guantes gruesos, regaderas, frascos de fertilizantes, insecticidas, funguicidas. Le pareció que lo más adecuado era preparar una mezcla de venenos para fumigar la madreselva que trepaba por el muro de la medianera. Revisó el prospecto y puso las cantidades indicadas adentro del rociador y lo agitó con vigor.
Estaba trabajando en el patio cuando el móvil de Canal 9 estacionó frente a la casa.
La madreselva había crecido en un instante hasta un tamaño sobrenatural y además vio que sus ramas, como brazos y manos se multiplicaban y amenazaban con abarcar el espacio de las plantas a su alrededor.
Dos periodistas se acercaron para constatar la denuncia que un grupo de familias pertenecientes a la cofradía de San León habían hecho días atrás.
Recorrieron la casa íntegramente y descubrieron una amplia sala con gobelinos franceses, pisos de roble de Eslavonia, espejos venecianos, lámparas firmadas por Lallique, arañas encendidas que pendían de los cielorrasos.
Y clavadas en las paredes, las lápidas devastadas.