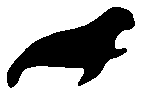El plañido de la foca
(Traducción del griego y notas: Margarita Ramírez Montesinos)

Debajo del acantilado donde rompen las olas y desemboca el sendero que parte del molino de Mamoyannis, y desde donde se ven en frente los sepulcros, hay justo hacia poniente una prominencia, llamada la Concha, sin duda por su forma, a escasa altura de la orilla, donde los pilluelos de la aldea, en verano, no cesan de darse chapuzones desde la mañana al atardecer, y adonde la vieja Lúkena la viuda de Lucas, una pobre anciana, marcada por la muerte, descendía, muy tarde ya, la cesta de la colada bajo el brazo, a lavar las sábanas de lana en agua salina, y luego a aclararlas en Glifoneri, la pequeña fuente que rezuma de la grieta de una roca de esquisto y serena se vierte en las olas. Descendía lentamente por el sendero, y en un susurro plañía un hondo lamento fúnebre, la palma de la mano en la frente para proteger sus ojos del deslumbramiento del sol que declinaba en la montaña opuesta, y cuyos rayos, de frente, acariciaban la pequeña tapia y las tumbas de los muertos, albos, enjalbegados, resplandecientes en los postreros rayos.
Recordaba a sus cinco hijos, a quienes había enterrado en aquella era de la muerte, en aquel jardín de la destrucción, uno tras otro, otrora, cuando todavía era joven. A dos hembras y a tres varones, todos de muy corta edad, la muerte, la insaciable, los había segado.
Finalmente había arrebatado asimismo a su marido y sólo le habían quedado dos hijos, a la sazón en tierras extrañas: uno, le dijeron, se había ido a Australia y desde hacía tres años no había enviado carta. La anciana no sabía qué le había sucedido. El otro, el menor, navegaba por el Mediterráneo y alguna vez la recordaba. Le había quedado una hija, casada, con media docena de chiquillos.
A su vera la vieja Lúkena había buscado cobijo en la vejez, y era por ella que descendía el sendero para lavar colchas y otros paños bastos en la ola salina y aclararlos en Glifoneri.
La anciana se reclinó en el borde de la roca baja, carcomida por el mar y comenzó a lavar la ropa. A su diestra descendía en suave declive, lateralmente, el acantilado donde se yergue el camposanto y por cuyas vertientes rodaban eternamente hasta la mar, la hospitalaria, trozos de madera podrida, es decir, traslaciones de esqueletos humanos, reliquias desenterradas de escarpines dorados o camisas de mujeres bordadas en oro, sepultadas antaño con ellas, tirabuzones de cabello rubio, y otros botines de la muerte. Por encima de su cabeza, un poco hacia la derecha, dentro de una fosa escondida, contigua al cementerio, en su camino de vuelta con el pequeño rebaño se había sentado un pastorcillo, y sin reparar en lo luctuoso del lugar, había sacado del zurrón su caramillo y había comenzado a tocar una alegre canción pastoril. El plañido de la anciana quedó interrumpido por el sonido de la flauta, y quienes, a esa hora, regresaban del campo (el sol mientras tanto se había ocultado) oían tan solo la flauta, y trataban de ver dónde se hallaba el flautista que, oculto entre matorrales, dentro de la profunda fosa del acantilado, no aparecía.
Una goleta, a trapo suelto, daba vueltas dentro del puerto. Pero las velas no trabajaban y no lograba doblar el cabo de poniente. Una foca que pastaba por allí cerca, en las profundas aguas, tal vez oyó el silente plañido de la anciana, y atraída por la alborotadora flauta del pastorcillo emergió a la superficie, y se mecía en las olas deleitándose al son de la música. Una niña, Acribula, la nieta mayor de la anciana, de nueve años, tal vez enviada por su madre, o más bien escabulléndose a su constante vigilancia, y sabiendo que la abuela se encontraba en la Concha, lavando en la orilla, había salido a su encuentro para jugar un poco con las olas. Pero no sabía por dónde iba el sendero desde el molino de Mamoyanni, frente a los sepulcros, y al oír la flauta, se encaminó hacia allí y descubrió al flautista escondido, y cuando se sació de escuchar su instrumento y de admirar al pastorcillo, atisbó a la luz del crepúsculo un pequeño sendero muy escarpado, muy pendiente, y creyendo que éste era el sendero por donde había descendido su anciana abuela, cogió por la vereda pendiente y escarpada para alcanzar la orilla y reunirse con ella. Y ya había anochecido.
La pequeña descendió unos pocos pasos y advirtió que la trocha se hacía aún más escarpada. Dio un grito y trató de subir, de volver atrás. Se encontraba sobre el borde de una roca saliente, a una distancia del mar como dos veces la estatura de un hombre. El cielo se oscurecía, las nubes ocultaban las estrellas. Y era luna menguante. Trató en vano de encontrar el camino por donde había descendido. Se volvió de nuevo hacia abajo, probó a descender. Se resbaló, y ¡paf! cayó a las olas. La profundidad era la misma que la altura de la roca. Aproximadamente dos brazas. El ruido de la flauta impidió oír el grito. El pastor escuchó una zambullida, pero desde donde estaba no veía la base de la roca ni el borde de la orilla. Además no había prestado atención a la párvula, y casi no había sentido su presencia.
Ya anochecido, la anciana Lúkena, finalizada la tarea, comenzó a subir por la senda de regreso a casa. A mitad de camino, escuchó la zambullida, se volvió y atenta escudriñó en la oscuridad hacia el lugar donde estaba el flautista.
“Será el del caramillo, pensó, porque lo conocía-. No contento con despertar a los muertos con su flauta arroja también rocas al mar para divertirse... Es un pájaro del mal agüero y un hurón”.
Y siguió su camino.
Y la goleta seguía dando vueltas en el puerto, y el pastorcillo seguía soplando su flauta en el silencio de la noche.
Y la foca, cuando salió al borde del mar, encontró el cuerpecillo sin vida de la pobre Acribula, y comenzó a dar vueltas a su alrededor y a plañirla antes de comenzar su cena vespertina.
El plañido de la foca, que tradujo en palabras humanas un viejo pescador, instruido en la lengua inarticulada de las focas, decía más o menos lo siguiente:
-“Ésta fue Acribula.
La nieta de la anciana Lúkena.
Algas sus coronas de boda,
conchas su dote...
Y la anciana aún plañe
sus múltiples y viejos partos.
Como si alguna vez tuviera fin
el sufrimiento y el dolor humano.”
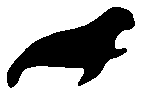
Se da a conocer muy pronto, en 1.879, con novelas históricas y de aventuras, pasando luego a la narración costumbrista, que cultiva casi exclusivamente durante veinticinco años. Su estilo, totalmente personal, hizo de la pequeña sociedad de su tierra, la isla de Skiazos, un universo. A través de ella mostró héroes que toman una dimensión humana universal con sus ilusiones, sus debilidades, pasiones y visiones. Nació en esta pequeña isla del Egeo en Agosto de 1.851, era hijo de pope y de ahí le vino el apellido.
Tras realizar allí los estudios primarios y secundarios, marchó a Atenas para estudiar en la universidad y trabajar de periodista. Hondamente influenciado por la fe cristiana, llevó una vida sencilla y humilde como un pobre desheredado de la sociedad, limitándose a subsistir con el corto sueldo que obtenía de sus colaboraciones en periódicos y las traducciones de importantes escritores extranjeros. Justo por esto se le ha llamado “el santo pobre de la literatura griega”.
Durante un periodo de tiempo vivió en el Monte Athos con intención de llegar a ser monje. Escribió muchos cuentos incitado a menudo por los directores de periódicos que le encargaban textos para celebrar la Navidad y la Pascua. Por eso existen gran cantidad de ellos ambientados en estas fechas.
Después de 1.900, domina el tono lírico en sus escritos. “Sueños sobre las olas”, “Sueños del 15 de Agosto”, y el más largo, a modo de confesión plena de lirismo, “Orillas rosas”.
La obra de su última década, si no la más representativa, la de más fuerza, es “La Asesina”. Personaje central de esta novela es Francoyanú: a sus sesenta años, pasa revista al pasado y comprueba que la mujer es siempre una esclava de sus padres cuando es soltera, de su marido casada, después de sus hijos y, finalmente, de los hijos de sus hijos. Así concibe la idea de matar niñas pequeñas, para salvarlas de los sufrimientos. Con esta idea fija, llevará a cabo una serie de asesinatos y, perseguida por la policía, se ahogará en el momento en que busca refugio en una iglesia junto al mar; “en el istmo que une la roca de la ermita con tierra, a mitad de camino entre la justicia divina y la humana”. Es una heroína a la altura de las heroínas de las tragedias antiguas.
En la lengua, Papadiamandis, no dio el paso definitivo de cazarévusa[1]a dimotikí[2], como muchos de su generación. Su cazarévusa, sin embargo, es totalmente personal, individual y diferente. Podría decirse que hay en su lengua tres niveles : en los diálogos usa la lengua coloquial, muchas veces con modismos de Skiazos; hay otro nivel para la narración, basada en la cazarévusa, pero con mezcla de muchos elementos de dimotikí, y esto constituye su estilo más personal; y finalmente, una cazarévusa pura, la tradicional de la prosa de la generación anterior, que reserva para descripciones y disgresiones líricas.
Escribió otras importantes obras, “Los comerciantes de las naciones” y “La gitanilla”.
Papadiamandis posee un talento especial para enlazar en sus obras la verdad del tema, la fuerza de la realidad, la adoración por la naturaleza que a menudo, en determinados puntos alcanza las fronteras del paganismo y una profunda fe cristiana. Todo esto, sazonado con su fascinante estilo lingüístico.
Abandonó la vida en 1.941 en su isla.
Era primo de Alejandro Moraitides, un escritor importante que también vivió durante años en el Monte Athos, como monje.
Muchos filólogos se ocupan exclusivamente en el estudio de sus libros. Su novela “La asesina” ha sido traducida a varios idiomas con gran éxito.