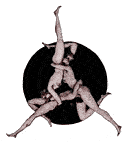En aquel tiempo, es decir, hace ya treinta años, era, en Port Said, un simple empleado en la tienda de un kefalonita. De la mañana a la noche, vendíamos a los árabes todo trasto inútil que Europa rechazaba. Improbo esfuerzo sería enumerar detalladamente lo que la tienda almacenaba: levitas de 1860, zapatos de goma, cuellos duros, pamelas de tafetán, medias azules femeninas, trajes de cazadores ingleses de la época victoriana. En la tienda de Yerásimos Yerasimatos se encontraba todo aquello que pudiera colmar los deseos del corazón y los de la más calenturienta fantasía. Todo salvo enseres modernos.
Tan sólo para desempolvar aquel inmensurable almacén nos las veíamos y nos las deseábamos. Y además, la venta no era fácil. El moro es receloso y más agarrado que un pasamanos. Hay que pelear, gritar, desgañitarse hasta lograr abrir su faltriquera. Pero, ¡qué buenos eran aquellos tiempos! A mis veinte años, me desbordaban la fuerza, las aspiraciones y la juventud. Tras diecisiete horas de trabajo caía desplomado en el colchón para, a la mañana siguiente, saltar de la cama, fresco, contento, dispuesto a currar como una bestia.
A las siete de la mañana, el patrón asomaba en la tienda. Su cama se encontraba en la trastienda; en un agujero entre dos habitaciones, que daban a un callejón del mugriento barrio árabe. Raras veces dormía en el almacén, pues sus concubinas vivían en la ciudad y en sus brazos pasaba las noches.
Con su llegada, nuestra alegría matutina, risas, canciones, se cortaban en seco. Acurrucados cada uno en su rincón aguardábamos el temporal que no tardaba en estallar. El patrón avanzaba lento, encorvado, con piernas temblorosas, escrutando con la mirada a diestra y siniestra, con ojo desconfiado y apopléjico, y traspasado el umbral de la oficina, al fondo de la tienda, se despojaba del sombrero y lo colgaba siempre en el mismo clavo de la pared, clavo que previamente había sido arrancado por una mano astuta. El viejo no lo veía. Su cuerpo, jorobado por los abusos y podrido por el morbo, no podía enderezarse; a tientas la mano que sostenía el sombrero se dirigía hacia el clavo, y cuando el sombrero, falto de sostén, caía al suelo, la cólera del viejo estallaba en tacos incalificables:
-¿Qué hijo de perra, qué hijo de puta ha vuelto a arrancar el clavo? ¡Ojalá se lo lleve el diablo!
Escondidos tras los mostradores aguantábamos a duras penas la carcajada, pues en el fondo, ese loco vocinglero, no era mala persona, no hacía daño a nadie... A eso del mediodía, se encaminaba a la puerta de la tienda para exponer al sol las piernas medio paralíticas. Su ajetreada vida, saciada por los más diversos placeres, le había destrozado los nervios y el juicio. Unas veces se quedaba traspuesto, la mente en blanco y el ojo muerto e inexpresivo, otras, la rabia le arrastraba a crisis paranoicas y repelentes: aullaba, chillaba, se asestaba golpes, para finalmente, entre suspiros e hipidos, recobrar la inicial tranquilidad.
Horas enteras, sentado al sol, se las pasaba escupiendo y una vez cubierto el pavimento delante de él de esputos repugnantes, se ponía a farfullar, a delirar, solazado por visiones inspiradas por su morbosa fantasía.
Cuando entraba una mujer, se volvía otro. Se aprestaba a levantarse para atenderla personalmente, y con el pretexto de enseñarle la tienda, la iba acorralando y empujando hacia la oficina y hacia la trastienda. Las mujeres moras se reían de sus extravagancias y no pocas veces aceptaban sus obscenas caricias. Cuando se encerraba en el cuchitril con una prostituta, agolpados en el umbral de la puerta, escuchábamos sus jadeos confundidos con insultos de la mujer no propensa a consentir sus disolutas perversiones. Y concluido todo, se arrastraba hecho polvo, sin alma y sin juicio, fuera de la habitación hasta alcanzar la calle, y de nuevo la sembraba de esputos... En Port Said, si bien carecía de parientes y de amigos, corría el rumor de que conservaba algunos primos y sobrinos en Kefalonia con los que quizá no se llevara bien. De su tierra jamás hablaba.
Estoy solo en el mundo, decía en ratos de lucidez mental. ¿Para qué necesito a la gente?, jamás he tenido un amigo, jamás he amado a una mujer. Pero, jamás ha existido nadie que haya disfrutado tanto de la vida como yo.
El negocio era próspero. Cuando llegaba el Bairami [1], ganábamos dinero a espuertas. En Port-Said se decía que el patrón había amasado una gran fortuna. Mas, de nada le servían las ocho mil liras depositadas en el Banco de crédito egipcio, ni los préstamos del Estado, ni las participaciones de Suez, ni las acciones francesas, guardadas bajo llave en una caja fuerte de la tienda, dado que, como Kefalonita de pura cepa, la vida que arrastraba, era una vida miserable y ruin; harapiento y siempre sucio, hambriento, entre los dos cuchitriles oscuros de la trastienda.
Tan sólo derrochaba su capital, sin medida y sin tino, en mujeres, saciando así su rijosa vejez. A menudo, las proxenetas de Port Said acudían a ofrecerle la fruta fresca de la trata de blancas. A puerta cerrada, se iniciaban, en voz queda, interminables regateos en el precio y en los pormenores, sin olvidar ni uno. Criadas griegas burladas por chulos, cabareteras francesas que ponían a la venta sus cuerpos, artistas húngaras del café-amán, judías clandestinas que se hacían pasar por damas de la alta sociedad, y cuantos diversos frutos iban a caer en esta ciudad mercante de tránsito, de marinos y aventureros. Pero tenía su punto débil: las moritas adolescentes e impúberes. Disponía de celestinas expertas en carnes tiernas de los barrios más humildes, y cuando le aportaban algún manjar exquisito, tan bien lo pagaba, que sellaba la boca de sus progenitores, ya que, en la mayoría de los casos, las párvulas regresaban destrozadas por caricias morbosas, enmudecidas y medio enloquecidas a causa de sus perversas orgías.
No estando en condiciones de discutir otra transacción que no fueran sus sucios trajines con las celestinas, el negocio lo había dejado a la buena de Dios. Pero, como hombre nacido bajo una buena estrella, desde hacía años, tenía al frente del negocio a Dionisis, un empleado más duro en su trabajo que un mulo; encargaba pedidos, pagaba facturas, administraba los fondos sin dejar ni una sola noche de rendir cuentas al viejo que, por su parte, jamás le oponía reparo alguno, pues, a pesar de su chochez, lo consideraba un capataz magnífico. Jamás salió de su boca un pero, tampoco, como buen perro rabioso de Kefalonia, una alabanza. Y duro era el trabajo de Dionisis. Administraba el negocio como si fuera suyo. Saltaba el primero del catre y se acostaba el último. Ni domingos ni fiestas, ni vino, ni amigos, ni mujeres contaban para él. Y sólo por cinco liras al mes.
Llegó el verano, las calles de Port Said echaban chispas. La canícula había hecho del trabajo una tortura. En la oscura tienda sin ventilación, nuestros pulmones, bañados de sudor la jornada entera, en vano forcejeaban por respirar un hálito refrescante. De noche, se asentaba, como una pesadilla, en nuestro pecho exhausto, una calina húmeda que pronto se ensañó con Dionisis; su piel adquirió una palidez extrema, en la canícula de la siesta sus manos sudorosas ardían y, tal vez, víctima de algún golpe de corriente comenzó a toser, a pesar de todo nunca se quejaba; se trataba de cierto malestar pasajero, nos decía, y seguía trabajando con la dureza de siempre. Una noche, entre sueños me sentí sacudido por alguien.
-¿Que ocurre?, pregunté entre sueños.
-¡Por Dios!, enciende la luz.
Era Dionisis, mi vecino de catre. Cogí la cerillas de debajo de la almohada y encendí un cirio. A la luz de la trémula llama, reparé en Dionisis incorporado en la cama tosiendo y esputando sangre en un pañuelo. Asustado desperté a los demás. ¿Qué hacemos?, nos preguntamos desconcertados, pero al punto me acordé del doctor Loransí, un médico que vivía enfrente. Me apresté a vestirme y salí en su busca.
El doctor Loransí era un francés cincuentón, buenazo, rollizo, de bigotes canos y arqueados hacia abajo. Acudió al momento, - no, no se trataba de nada grave,- tranquilizó al enfermo, y le recetó descanso y hielo en el pecho. Cuando el patrón, a la mañana siguiente, de vuelta de sus amantes, quedó bien informado de lo ocurrido, puso cara de un palmo de largo.
- ¿Ha caído enfermo este muermo? Pues vaya, ¡el diablo se le ha metido dentro! Y ahora, ¿quien se va a poner al frente del negocio? No seré yo, ¡muy viejo estoy para estos gajes!
Toda la mañana se la pasó rezongando, escupiendo, blasfemando contra “ese puto diablo que había contagiado la tisis al mejor muchacho del negocio”. Por la tarde volvió el médico, y examinó al enfermo detenidamente.
-Nada grave, le dijo. No obstante, te irás tres meses a tu pueblo, a la hermosa Kefalonia, pronto el descanso y la buena alimentación te dejarán como nuevo. El patrón saltó como una fiera apenas conoció la prescripción del médico.
No te vas a mover de aquí, le ordenó al enfermo. No tienes nada. ¿Qué pintas en Kefalonia?. ¿Es que vas a abandonar la tienda, así, por las buenas?
De nada sirvieron las súplicas, los llantos de Dionisis; acabaría tuberculoso, se moriría, pues el viejo cabezota se negaba a oír. Se negó tajantemente a darle permiso para el viaje, y lo peor, a darle dinero. Dionisis, desesperado, fue a contarle sus penas al doctor Loransí, que abriendo su billetera le dio veinte liras.
Muchacho, vete a tu tierra y tómate tres meses de descanso, y cuando regreses enfilas directamente a mi casa, te contrataré por ocho liras al mes.
Dionisis se largó sin despedirse del patrón. Informado el viejo se puso como un perro rabioso. Con espuma de rabia en la boca abrió el cajón central de su escritorio. Allí había instrumentos criminales, raros, extraños e inocuos; trabucos, escopetas de doble cañón con piedra y mecha, revolver, pistolas de repetición, puñales, cuchillas, navajas de doble filo, alfanjes... El viejo eligió un espadón descomunal, aterrador y enmohecido. Con él salió a la puerta de la tienda. Y se puso a aullar, a blasfemar, a vomitar espuma. Sí, a amenazar al doctor Loransí con cortarle los higadillos por haber sacado de sus cabales a su mejor empleado.
Esta historia duró meses. Cada mañana Yerasimatos amenazaba al médico blandiendo el espadón. Loransí salía a la ventana y se reía con las bravatas del loco. Los moros, alucinados por el escándalo, le acompañaban con su sonidos guturales y saltaban histéricos.
Poco a poco se le fue pasando esta obsesión. No pudiendo estar al frente del negocio me nombró su encargado. Pero yo no era tan pusilánime como Dionisis. Sabía qué quería y supe bien qué podía hacer. Además, el patrón, estaba ya muy mal. Su ojo se apagó definitivamente. A duras penas se arrastraba a la puerta del negocio para que su cuerpo tronchado tomara el sol. Hasta que un día se desplomó en la cama. Su piernas se paralizaron y no podía contener la orina. Avisé al doctor Loransí que vino, como siempre, sonriente y rollizo. Tras reconocerlo, movió la cabeza.
- No le queda mucho tiempo de vida, a lo más dos o tres meses, afirmó. ¿No tiene aquí parientes?
- Ni uno.
- No le aconsejo su traslado a un hospital, es mejor contratar a una enfermera.
Lo acomodé lo mejor posible en el angosto y sombrío antro. Y le conseguí una criada, una especie de enferma para que lo cuidara. Era una chiquilla de Cárpazos, de unos veinte años, inexperta y amedrantada. Se esmeraba en su trabajo: le daba de comer, de beber, le cambiaba las sábanas, continuamente ensuciadas por sus porquerías. Éste, la mayor parte del tiempo yacía en la cama semi inconsciente, el ojo a medio entornar y la lengua trabada. Farfullaba palabras estúpidas y confusas, gemía, regaba de esputos las mantas. Era una asquerosidad... Cuando, alguna vez salía de su letargo mental, con el ojo vago escrutaba la habitación. Y se detenía en la chiquilla, que tímida estaba agazapada en su rincón. Su boca salivaba. Sus labios esbozaban una sonrisa. Y volvía a caer en su anterior estupidez.
Esta situación duró varios días. Cuando, de repente, el patrón mostró una cierta mejoría. La neblina de su mente se despejó. Y redivivo, comenzó a hablar. Nos pusimos muy contentos todos al considerar que se había librado de ésta, mas el doctor Loransí no compartía nuestra opinión.
- No se llamen a engaño. Su organismo está acabado. Morirá sin remedio.
Le atendíamos lo mejor posible. Pero ¿cómo atenderle en esa trastienda oscura y sofocada en la canícula de un verano africano? Quien más se afanaba era la pequeña de Cárpazos. Con su llegada, las manías y exigencias se hicieron indescriptibles. Sin cesar le pedía a gritos unas veces agua, otras el arreglo de las mantas, otras el vaciado de meados de la sonda. Lascivo e impúdico exhibía su cuerpo desnudo con aviesa sonrisa. Y estallaba en carcajadas como si tuviera cosquillas cuando la doncella, ruborizada y pudorosa, tenía que apoyar las manos en su cuerpo carcomido.
A partir de entonces, se declaró la guerra. Guerra repugnante de una vida obscena y de una muerte lujuriosa. Cada vez que la muchacha se inclinaba en la cama del patrón para cuidarlo, sus manos medio paralíticas, fortalecidas por el demonio que había dominado íntegramente su vida, se agitaban incontenibles, impulsadas por recuerdos inconscientes de pasiones. Atrapándola, la arrastraba sobre él, acariciaba su cuerpo, metía sus manos por debajo del vestido. La párvula avergonzada y sin capacidad de reacción no rechistaba. Apretaba los labios y pugnaba desesperada por librarse de aquellos dedos tiesos, verdugos de su carne. Y después se encerraba en su habitación. Humillada, asqueada, no queriendo mostrar a nadie su martirio.
Conforme pasaban los días, ese animal medio putrefacto iba perdiendo toda lucidez. Acompañaba sus gestos depravados con palabras, con provocaciones obscenas, con risas dementes y lujuriosas, que enloquecían a la enfermera. ¡Cuántas veces, al entrar de improviso en aquel cuchitril caluroso y cochambroso, no la libré de sus manos, a las que la inminente muerte les proporcionaba la inflexibilidad de la rapiña! La chiquilla me daba las gracias con una leve sonrisa, y se agazapaba en un rincón, rendida, avergonzada por esa repugnante epifanía erótica ante sus inocentes ojos. Temía que no soportando más a ese repugnante ser, se plantara y se largara. Pero, estaba sola y desamparada en Port-Said. No sabía a dónde ir, qué hacer. Con admirable estoicismo permanecía en ese cubículo asfixiante al lado del enajenado moribundo: en un ambiente en el que, en cada instante, una mortal humillación ponía a prueba su sensibilidad, su dignidad ancestral y su pudor virginal. Siempre que me lo permitía el trabajo corría a la trastienda. Trataba de alentarla, de animarla. Charlaba con ella y le contaba chistes. Me las veía y me las deseaba para que, al menos por un instante, olvidara su martirio. Algo conseguía. Sus ojos enfurecidos se sosegaban por un instante. Sus labios sonreían.
¡Ánimo!. ¡Ánimo, pequeña mía! ¡A poco reventará ese asqueroso y se acabará tu tortura!
Me miraba con pena e inquietud:
-¿Terminará o comenzará? ¿adónde voy a ir? ¿qué será de mí?
No respondía. La sabía sola y abandonada en el mundo. A Port Said, la había traído un primo suyo, marinero, en busca de trabajo. En el pueblo, su familia se había arruinado. Me la confió en cuanto desembarcó.
-¡Cuídala! En tus manos la dejo.
Y se marchó de calderero en un mercante inglés rumbo a Vladivostok, a Siberia, al quinto infierno. ¡Quién conocía el día de su regreso, si es que regresaba! En la lucha que traba el griego alejado de su patria por ganarse el pan, entre el ecuador y los polos, la persona es menos que nada, el individuo no vale un real. Cada cual se preocupa de sus propias amarguras, de sus tribulaciones y de su hambre. ¿Se acordaría alguna vez el calderero de Cárpazos, que se recocía pegado como un filete de carne en la caldera del barco, el jornalero que araba los mares y océanos del universo en busca de su pan, que tenía una prima criada en Port-Said? ¿Qué sería de esta criatura desamparada, libre ya de la cama de Yerásimos Yerasimatos? ¿En qué cama iría a caer, y, esta vez, sin remedio? Hay que conocer los puertos de tránsito, sus tabernas para marineros sedientos, sus burdeles para hombres que, durante treinta y cuarenta días en la caldera del mar Indico y de Eritrea se han estado recociendo a la espera únicamente de una mujer. Hay que conocer, en primer lugar, los bajos fondos de los traficantes de hachís, de los tratantes de blancas, de aquellos cínicos europeos que lavan el dinero negro con negocios sucios y con pistola para comprender el drama de la mujer desamparada...
Le cogí de la mano, y pese a que sentí que el terror de sus ojos anegaba de lágrimas mi endurecido corazón de Kefalonia, me eché a reír con fingida risa con ánimo de alentarla.
- Ten confianza, Dios ayuda siempre...
Para mis adentros, no creía que Dios ayudara siempre, y menos, que ayudara a las desamparadas muchachas de Port Said...
Una noche, cuando, bañado en sudor, dormía en el desván, un ruido me despertó. Si bien, en un primer momento, lo consideré un engaño de mis oídos, una falsa alarma, lo cierto es que, incorporado en el colchón, me puse a rebuscar debajo de la almohada mi pistola escondida. Mis compañeros dormían a pierna suelta.
El ruido, lejano e indefinido, como un arrastrar de sillas y gemidos... persistía.
Sin encender la luz me puse rápidamente los pantalones y a tientas me eché a correr, pistola en mano, escaleras abajo. Ya en la tienda, me detuve a escuchar atentamente. El ruido procedía de la trastienda donde yacía el patrón. Sonreí aliviado y guardando la pistola en el bolsillo fui a ver qué ocurría.
Cuando abrí la puerta, un tufo a orines me golpeó el olfato. A la luz de la lámpara encendida, reparé con sorpresa en la cama vacía del morboso. Pero mis ojos, al descender al suelo, contemplaron un espectáculo que, mil años viviera, mil años no olvidaría. Yerásimos Yerasimatos había caído de la cama. Con toda la fuerza extrema de su cuerpo paralizado, había conseguido rodar al suelo. Y a continuación con manos, piernas, espasmos y convulsiones, como repugnante gusano había reptado hasta la puerta de la habitación donde dormía la enfermera. Mas la muchacha antes de irse a la cama echaba la llave de la puerta y aterrada por anteriores y frustados intentos arrastraba hasta ella un armario.
Yerasimatos, cuando llegó ante el parapeto de puerta se puso a implorar, a llorar, a amenazar. Y visto que no se abría, decidió romperla. Debió de empujarla durante muchas horas. ¿De dónde sacó esta fuerza ese paralítico, ese cascajo moribundo? ¿Qué demonio todopoderoso fortalecía sus músculos muertos, avivaba sus nervios destrozados? Justo cuando entré en la trastienda, acababa de romper la cerradura. A empujones había derribado el armarito, cuyo estruendo en su caída me había despertado. Orgulloso y contento por su hazaña, reptaba por el suelo intentando colarse por la pequeña abertura de la puerta. El cachibache se le había escapado de sus muslos y los orines vertidos había inundado la habitación. Sus miembros desnudos y viejos, como tentáculos de pulpo, se movían vagarosos. Y reía. Entusiasmado por su éxito, se carcajeaba, jadeaba, hipaba nadando en meados y en esputos...
Se me revolvió el estómago. De dos patadas le obligué a rodar lejos de la puerta. Y agarrándole por los brazos le arrojé a la cama. No dijo nada, tan sólo me lanzó una mirada cargada de odio. Mirada que me hubiera helado la sangre, si la cólera no la hubiera hecho hervir como al plomo fundido. Por la puerta semientornada me colé en la habitación de la muchacha con ánimo de tranquilizarla. La pobrecilla, en un rincón, helada de terror, contemplaba con dementes ojos la puerta. Bajo el camisón, su cuerpo entero estaba temblando, entrecortada la respiración en su garganta reseca.
La cogí de la mano. La tendí en la cama. Con risa fingida traté de animarla, de consolarla. Le di un vaso de agua para que bebiera un sorbo. Al punto la crisis nerviosa estalló: una distensión, un diluvio de lágrimas tras la inmensidad del terror. Había escondido su cabeza en mi pecho, como pidiendo socorro ante la trágica revelación de la vida. Y como una criaturita lloraba, sollozaba en un estallido de impotente desesperación.
Y yo, como a una criaturita, la consolaba. Me reía, le decía tonterías, acariciaba sus trenzas deshechas. De repente, sentí que aquella niña era una mujer plena, hermosa, regada por la linfa jugosa de sus veinticinco años. Mis manos fueron descendiendo de la melena al cuello y acariciando vehementes sus brazos desnudos, temblorosas fueron a esconderse bajo la abertura de su camisón...
Dejó de llorar. Tan sólo cerró los ojos: esperaba. Arrebaté sus labios entre los míos. Estreché su grácil cuerpo que se abandonó a mi abrazo, y cuando una cálida ráfaga de viento apagó la vela, rodé con ella por la cama...
Era una noche de verano africano, cálida y lánguida. La luna, encaramándose al cielo, iluminaba la pequeña habitación.
Un grillo chirriaba en la palmera del jardín vecino. Más allá, en el canal, algún vapor silbaba. La amé con toda la fuerza de mis veintidós años, con toda la sensualidad de mi vida inexperta en la pasión. Su cuerpo fue para mí una revelación. Sus labios, fuente de una felicidad inefable...
Permanecimos allí hasta la mañana entregados al amor que, por primera vez, ambos habíamos conocido. El instinto nos enseñó a acariciarnos, nos reveló placeres que desconocíamos. Y cuando, más allá, en el oriente, el alba asomó nítida y azul, escuchamos, con el corazón apesadumbrado, una canción llena de tristeza oriental que resonaba por los callejones tranquilos de la enjalbegada ciudad. Cuando me levanté, el sol estaba a punto de salir, y, al traspasar a paso silencioso el umbral, un singular espectáculo, me detuvo. Yerasimatos, por segunda vez, había saltado de la cama. Se había arrastrado hasta la puerta abierta, y allí, mientras que silencioso y mudo seguía atento nuestro afán amoroso, había encontrado la muerte. Sus ojos abiertos contemplaban con insaciable lujuria el lecho revuelto. Una sonrisa de suprema felicidad se había congelado en su boca. Y su sexo, despierto por última vez, quedaba como símbolo macabro y procaz de su vida entera.
Han transcurrido treinta años desde entonces. Ahora tengo cincuenta. No me queda nada más que el recuerdo de aquel hermoso tiempo de mi juventud, el recuerdo... Y una tumba. Una tumba blanca en el pequeño cementerio de Port-Said, donde duerme su postrero sueño la pequeña de Cárpazos... Mi mujer...
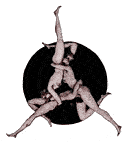
* Este cuento forma parte del volumen "Cuentos eróticos griegos", publicado por la Diputación de Huelva.
·
M. Dimitris Caragatsis. (Δημήτρης Καραγάτσης) nació en 1908 y es considerado como el novelista y narrador más importante de la generación del 30. De familia burguesa pasó su niñez y adolescencia en Tesalónica.
Estudió derecho en Francia y comenzó de muy joven su dedicación a la literatura. Es uno de los más prolíficos escritores de la literatura griega moderna. Su productividad nace de su fantasía creadora. Es evidente que el clima que domina en todas sus obras es el realismo, o mejor dicho, un naturalismo empujado hasta sus límites extremos. El gusto por la realidad sin visiones ilusorias o poéticas, o su concepción trágica del destino humano, le conducen a menudo a un pesimismo nihilista o a un humor lleno de ironía, burla y sarcasmo. A la edad de 28 años publicó su novela El Coronel Liapkin (Ο Συvταγματάρχης Λιάπκιv) cuya trama y la fuerza de sus personajes causaron sensación entre los críticos.
Siguieron otras novelas: Quimera (Χίμαιρα), Jungermann ,Las postrimerías de Jungermann (Τα στερvά τoυ Γιoύγκερμαv), La isla perdida(Τo χαμέvo vησί), Kotsambasis de Asprópirgo (Ο Κoτζάμπασης τoυ Ασπρόπυργoυ) y la continuación de esta última novela Sangre perdida y ganada (Αίμα χαμέvo και κερδισμévo) El sobre amarillo (Ο κίτριvoς φάκελλoς) y el relato de época bizantina Sergio y Baco (Σέργιoς και Βάγκoς). Asimismo los libros de Amrí a Mugu (Αμρί α Μoύγκoυ), En las manos de Dios (1954) donde el eterno tema erótico se sitúa en África, El gran Sueño,(Ο μεγάλoς ύπvoς) una novela psicológica, con muchos elementos autobiográficos. El agua de la lluvia (Τo vερό της βρoχής) y Las postrimerías de Mijalo (Τα στερvά τoυ Μιχάλoυ).
Al mismo tiempo publicó colecciones de cuentos: Biografías de pecadores (Τo συvαξάρι τωv Αμαρτωλώv) y La letanía de los impíos (Η λιταvεία τωv ασεβώv).
También escribió dos obras de teatro sin el éxito de sus relatos. Hizo una versión de Carmen de Próspero Merimé.
La pasión de la narración le hace olvidar el esmero en el estilo. Murió a los 52 años antes de llegar a terminar su novela 10 y deteniéndose en el primer volumen de la Historia de los griegos (Iστoρία τωv Ελλήvωv),obra sin éxito.