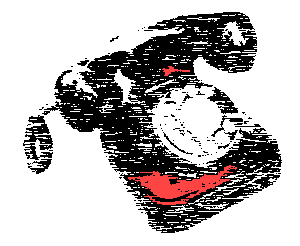
INSOMNIO DE UNA NOCHE DE VERANO
José María Rodríguez de Cepeda
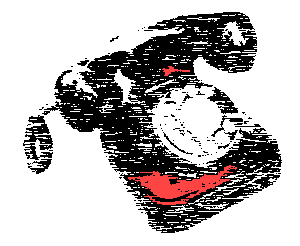
“Tú podrías hacer algo por mí, si quisieras... podrías hacer algo por mí”.
Hay frases que se van repitiendo por las esquinas de la vida como una salmodia. Hay otras que, por el contrario, resuenan en la conciencia con el pesado murmullo con que la corriente de un arroyo hace retumbar los cantos rodados, parecido al del trueno lejano que anuncia una tormenta seca.
Así era como en aquel verano de hace un par de años, que a mí me parece tan remoto como si hubieran transcurrido diez, debían taladrar mis oídos las últimas palabras que escuché de Ruth, que ahora debe ya de estar muerta si fue fiel a su palabra, y, si no lo está a mí eso poco me importa, porque mi sensación de malestar, diferida en el tiempo, permanecería invariable aunque estuviera disfrutando con un gigoló bajo el sol del Caribe, que era una de las muchas cosas que ella pensaba hacer cuando le saliera aquel trabajo de modelo que, según me contó, alguien muy influyente le había prometido, y tuviese acumulado mucho dinero.
Un dinero que, cuando yo la conocí no tenía ni de lejos, aunque sí su ambición. Comprar tiempo, eso es lo que decía que haría con él si lo tuviera. ¿No es extraño oír pronunciar estas palabras de labios de una chica que apenas había cumplido los veintiuno?
Todo empezó con un SMS equivocado: “Mario x q no contestas? Stas nfadado conmigo? T cprenderia si lo estuv pero aquello pasó. Stoy mal, pensando en acabar con todo. Dime algo, de verdad no merezco tu rencor”.
Aquel dieciocho de junio hacía calor, en realidad lo venía haciendo desde comienzos de mayo, lo recuerdo perfectamente porque era la víspera de mi cuadragésimo tercer aniversario y estaba yo bastante atareado en la oficina, con la corbata guardada en el cajón, en mangas de camisa y con el aire acondicionado encendido. Por eso apenas reparé en el pitido del móvil anunciando el mensaje de texto. Lo abrí maquinalmente pensando que sería alguna estúpida oferta de esas que te dan puntos por consumir más, o algo así, o un mensaje de voz de mi madre preguntándome si aquel día iba a comer a su casa, y me encontré con aquello.
Me faltó tiempo para borrarlo con la misma indiferencia con la que lo había abierto. Como para entretenerme en aquellas estupideces estaba yo aquella mañana, con el informe aquel inacabable sobre las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de pesca fluvial, que debía haberle entregado a mi jefe hacía al menos tres días pero que mi desidia había ido retrasando.
No había pasado ni media hora cuando el sobrecito de la pantalla del móvil anunciaba otro mensaje. Cuando lo abrí, esta vez, mi indiferencia inicial quedó congelada en un rictus de estupefacción que, afortunadamente, al estar solo en el despacho, nadie pudo advertir.
“m dijiste ke si me kedaba de ti me ayudarías y ahora huyes. Eres un kobarde. Man dicho en la clinica ke la operación son 300 euros y sabes ke no los tengo ni a nadie a kien pedírselos. ¿No era eso lo ke tu kerias ke hiciera? Mario, ayudame x fv”
Cuando me fui a la cama aquella noche, reconozco que me costó conciliar el sueño. Mientras me ponía el pijama que la asistenta me había dejado perfectamente planchado y doblado sobre la cama y, luego, al irme a cepillar los dientes, no podía dejar de pensar en cómo sería aquella mujer tan desesperada, qué edad tendría (no sé por qué pero la suponía joven, en el paro, tal vez una estudiante que vivía con sus padres y que atravesaba aquella prueba en la más absoluta soledad)
Los días siguientes mi móvil siguió recibiendo mensajes de texto de la desconocida. Unos más largos, otros más breves, apenas unas palabras entrecortadas escritas en abreviaturas para mí casi ininteligibles. Pero todos, todos sin excepción, translucían una urgencia, una angustia y una emoción que, por momentos, llegaron a sobrecogerme.
Casi podía oír su respiración convulsa detrás de aquellas letras garabateadas con tanto descuido. Alternaban los más dramáticos que amenazaban con un pronto suicidio (al menos así interpretaba yo aquel acabar con todo que mi interlocutora tanto repetía) con otros que preguntaban y repreguntaban de la misma forma y, a la vez, con alguna inflexión distinta en cada ocasión, si el tal Mario la seguía queriendo.
Pero, ¿cómo puede ser tan estúpida esta chica?, recuerdo que pensé en más de una ocasión. ¿Cómo puede siquiera imaginar que ese tipo la quiere o la ha querido alguna vez? Ese cabrón lo que ha ido es a echar un buen rato con ella y cuando ha visto que las cosas se le complicaban se ha quitado de en medio.
Pensar aquello y darme cuenta de que, pese a mi voluntad, de alguna forma yo también había entrado, aunque sólo fuese como espectador, en aquella historia, fue una misma cosa. Tan misma cosa que sólo entonces, después de una semana de recibir un auténtico bombardeo de SMS, era cuando reparaba con extrañeza en un hecho tan elemental como que yo no era Mario y que aquella chica se había equivocado de número.
Pero, ¿podía yo hacer algo realmente por ella aparte de llamarla y decirle que me tomaba por quien no era y que me dejara en paz? Después de darle muchas vueltas a la cabeza sobre los pros y los contras de tomar aquella iniciativa, eso fue lo que, al fin, hice una mañana nublada en la que me armé de valor.
No me había equivocado. Al otro lado de la línea su voz sonaba con el deje ronco de una adolescente que, al principio, se negaba a reconocer que mi teléfono no fuera el de Mario, pues, según ella, él mismo se lo había grabado, y yo no fuese un amigo de aquel individuo que estuviera conchabado con él.
Al fin pude convencerla de que yo no tenía nada que ver con aquel sujeto y ella colgó entre gemidos, al tiempo que me pedía todas las excusas del mundo.
No sé si fue porque en aquellos días, aparte de mi trabajo ( tan cómodo como rutinario) tenía yo pocas cosas en qué pensar cuando salía de él, o, tal vez, por un soterrado sentimiento de culpa, por mera curiosidad o por volver a escuchar aquella voz de una densidad que parecía arrastrar arena, lo cierto fue que una noche en que, como tantas, estaba en casa preparándome la cena, se me ocurrió volver a llamarla.
Confieso que me sorprendió bastante su actitud. No aparentaba ser la misma persona. Parecía alegre, incluso demasiado alegre, a juzgar por sus expresiones. Debía de estar en algún bar, deduje, por la música y las risotadas que sonaban de fondo. Pero lo que más me extrañó de todo fue que no le sorprendiera mi llamada, casi se hubiera podido decir que la estaba esperando. Y mi perplejidad (y también mi desconfianza) llegaron a su cumbre cuando me preguntó que si estaba solo y si tenía que hacer algo aquella noche. Le respondí que no, y fue entonces cuando ella me dijo que estaba celebrando una fiesta de fin de curso con unos amigos y que por qué no me unía a ellos para tomar una copa y así, de paso, nos conocíamos.
Mi primera reacción, claro está, fue negarme en redondo (a saber quiénes serían esos amigos y en qué ambientes poco recomendables se moverían) pero, al cabo de un minuto de conversación, de nuevo el chorro cálido que salía de su garganta obró el milagro de convencerme de que me arreglara un poco y me dirigiera al bar de aquella zona apartada en donde me había citado.
Cuando llegué a aquel antro destartalado con las paredes desconchadas, una música extraña con aire pop, que ellos denominaban indie y que a mí me recordaba vagamente a los Beatles de la primera época, y un olor a haschís que echaba para atrás, estuve a punto de dar media vuelta y salir corriendo. Estuve a punto pero no pude hacerlo porque Ruth, que yo aún no sabía que se llamaba Ruth, ya me había reconocido y me estampaba dos sonoros besos en la mejilla al tiempo que me agarraba de los faldones de mi chaqueta y tiraba de mí hacia adentro.
A partir de ese momento, los recuerdos de aquella noche, convocados en la distancia del tiempo, se me desmoronan en la memoria cada vez que intento reagruparlos en mi mente.
Sólo sé que me recogí entrada la mañana, que me bebí muchos más gintonics de los que había bebido en toda mi vida, que había por doquier velas, velas por todas partes, en el suelo y en las paredes, que sudé por los cuatro costados hasta empapar mi polo de Ralph Laurent, que recorrimos varios tugurios a cual con la música más desaforada y que no pude ir a trabajar a la oficina de lo mal que me encontraba el día siguiente.
También recuerdo a chicos andróginos, que me sonreían mientras bailaban desangeladamente en medio de una pista humeante, y a una chica rubia y delgada con un piercing en la nariz y el tatuaje de una palmera a la altura del comienzo de las primeras vértebras, que decía llamarse Ruth en un tono que me recordaba el crujido de las pisadas de unos pies descalzos sobre la arena de una playa.
Una chica que decía cosas tan extrañas para su edad como que cuando fuera modelo, y eso iba a ser muy pronto porque alguien muy influyente se lo había prometido, y empezara a ganar mucho dinero se iría al Caribe a tomar el sol, a beber daiquiris, y a comprar las caricias de un gigoló. Eso decía, risueña, al principio de la fiesta. Pero a medida que la noche avanzaba y con ella nosotros, tambaleantes por aquellas callejas, su risa se iba trocando en seriedad y su seriedad en lágrimas.
-¿De verdad que no eres amigo de Mario, no sabes nada de él?—me preguntaba con una lengua que comenzaba a trabársele. Yo negaba con la cabeza.
-“Nada tiene sentido”, --“¿Qué futuro le puede esperar a mi hijo... si lo tengo.”, --“No tengo a donde ir”, -- “Mejor, acabar de una vez con todo...” murmuraba a mi oído como una letanía interminable, al tiempo que se me abrazaba y yo echaba a un lado la cabeza para no sentir el olor a alcohol y a tabaco que salía de su boca.
Entretanto, la brisa nocturna se había convertido en un viento desagradable que levantaba nubes de polvo y papel de las aceras.
Y, por fin, mirándome a los ojos como el náufrago que mira desesperadamente al barco que se hunde entre las olas de una tempestad:
-“Tú podrías hacer algo por mí... si quisieras podrías hacer algo por mí...”.
Sí, tal vez hubiera podido hacer algo por ella, ahora que lo pienso parapetado tras una cómoda e irreversible muralla de días. Podía haberlo hecho, pero no lo hice.
En aquel momento tan sólo se me ocurrió, aparte de darle algún consejo bienintencionado de esos que no cuestan dinero (del tipo “hay que afrontar la vida” o “por qué no te buscas un trabajo de verdad”, bla, bla, bla...) que ella rechazó, muy ofendida, por cierto, tan sólo se me ocurrió, digo, buscar una buena disculpa, quitármela de encima casi a empujones, evaporarme entre las brumas del amanecer y tratar de olvidarla a ella y a su número de teléfono a lo largo de los días de aquel verano. Hasta hoy.