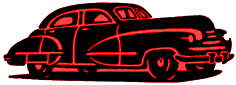
CristiÁn
Doina Ruşti
(trad. Sebastián Teillier)
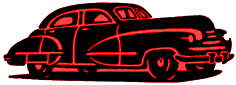
Ella lo advirtió desde la acera de enfrente, avanzaba entre la multitud dando rápidas zancadas, su sombra se proyectaba sobre los grises muros de la Universidad; corrió hacia él, tratando de hacerse oír a gritos entre el torrente que autos que circulaban a toda velocidad: ¡Cristiaaaan!!
Habían quedado de encontrarse en la librería de la esquina. Él avanzaba en esa dirección. Madi no tuvo paciencia: quería que él supiera que ella lo había visto desde la acera de enfrente; sin pensarlo dos veces corrió hacia él, empujada por la visión de su espigada silueta con un pañuelo violeta atado bajo el cuello; la misma que le enternecía cada vez y que la enterneciera tanto la primera que lo vio en la penumbra del Club A.
Bajo el luminoso cielo de mayo, en la esquina de la Universidad rugían motores embalados en carrocerías brillantes y multicolores; entre ellas, avanzaba con agilidad una máquina negra, como un gato negro, como un chivo, negro. Otra máquina, corpulenta como un elefante surgió, sin que la advirtiera, en la esquina. Ocho sonidos ligeros y frescos como barquillos de helado, flotaron sobre el boulevard. Habían salido desde los pulmones de Madi, los había liberado al ver avanzar el pañuelo violeta entre la gente apresurada por voltear la esquina. Ella lo había llamado por su nombre, y aún esperaba que él volviera la cabeza para que la viera después de darse cuenta que la punta del auto negro la había golpeado como si fuera una pequeña pelota de caucho. Con la rapidez de un relámpago advirtió que estaba muerta, mientras que el nombre de Cristián continuaba avanzando hacia la mancha guinda de la acera de enfrente. Madi alcanzó a ver el cielo por un momento, intentó encontrar la silueta espigada que avanzaba con prisa entre la gente, deseando con la vehemencia del último deseo que su grito le diera alcance. Mientras su cuerpo volaba aparatosamente y caía en el asfalto, los ocho sonidos se alejaban volando, ligeros y juguetones, por encima de los autos, enrollándose graciosamente en los cables de electricidad, de teléfono, de Internet, de televisión, esos caminos invisibles por los que viajan miles de señales, cada una con un objetivo tan preciso y exacto como los ocho sonidos espumantes, que viajaban entusiasmados como relámpagos recién liberados.
Cristián llegó a tiempo a la cita y espero a Madi, un buen rato, entre las estanterías de la librería, leyendo al azar títulos de libros -Historia del Antiguo Egipto, Los Pecados del Hombre de Hoy, Vivir para Contarla- diccionarios, guías de turismo, literatura, libros de cubiertas blancas, rojas o anaranjadas; cuando se inquietó al ver que no llegaba, le envió un mensaje a su teléfono móvil, después, la llamó. El teléfono de Madi había quedado oculto al pie de unas escaleras rodantes, y recién cuando sonó por segunda vez Saridón lo vio; entonces, con destreza lo recogió, lo escondió en sus bolsillos y comenzó a caminar rápidamente hacia el barrio de Obor, para librarse de una mercadería que le había caído del cielo. Cristián no supo entonces de la muerte de Madi sino hasta la noche.
Pasó muchos meses pensando cómo podría haberla salvado, imaginando decenas de maneras de detenerla en la acera de enfrente. Ella formaba parte de su alma, sin Madi su vida se marchitaba velozmente. En esos días, Cristián recibía las horas y los días como palmadas en la nuca, sin ánimo de resistirse, avanzando exiliado entre la gente, solo en medio de una multitud presta a darle consejos, a compadecerlo y abrazarlo; aun así, no podía dejar de sentir que en vano ocupaba un lugar bajo el sol.
Su tristeza duró algunos años, al cabo de los cuales sintió que había madurado casi sin darse cuenta. Entonces se transformó en una persona dócil y taciturna. Sus padres hicieron todos los arreglos para que trabajara en la Oficina de Protección del Consumidor. No tenía un puesto de inspector, ni alguno de responsabilidad; estaba sólo a cargo de traducir los textos de las etiquetas de los productos alimentarios. Su vida era plácida. Cristián era un hombre amable, de pocas palabras y parecía cuidar bastante de su apariencia. Sin embargo, era su madre quien cuidaba de él, y cada día invertía una buena cantidad de tiempo para que tuviera en los pies de su cama, ropa limpia, bien planchada, que él vestía sin fijarse. Había renunciado hacía mucho a comprar ropa o zapatillas deportivas de marca. Vestía sin más lo que su madre le dejaba. Así entró en una rutina donde la vida discurría sin sobresaltos, pero sus pensamientos no eran los de siempre; los que le nutrían el espíritu, ahora yacían allí como un montón de alimentos alterados.
Un día, mientras continuaba el rumbo apático de su vida, le fue dado enamorarse. La mujer que lo había sacado de su madriguera lo había hecho por su manera de mirarlo: con la admiración de quien contempla “la maravilla del siglo”.
Decidió casarse, tuvo hijos, e hizo todos los esfuerzos necesarios para que tuvieran un “buen pasar”. Trabajó intensamente para que tuvieran las mejores vacaciones y ahorró para comprar un mobiliario hermoso, un buen refrigerador, un aparato de televisión grande y hasta uno con pantalla de plasma. En esos años, su felicidad estaba ligada a las pequeñas satisfacciones que podía brindar a sus hijos y a las realizaciones que éstos le prodigaban. Su juventud era un recuerdo lejano. La muerte de Madi, un punto lejano en el cielo humedecido por nubes transparentes.
Hasta que llegó ese día, más bien, aquella noche.
Estaba arrellanado en su sillón, veía “Los asesinatos de Midsomer”, en la televisión y de tanto en tanto, echaba una mirada a su mujer. Ella estaba acurrucada bajo un cobertor verde y él se sentía seguro a su lado. La miraba furtivamente como quien contempla un mueble antiguo, pero querido. Después se apoderó de él la trama del film televisivo: el personaje principal caminaba por un bosque perseguido, muy de cerca, por la sombra del criminal. Había una especie tranquilidad, pero la tensión era la máxima. Cristián se esforzaba por predecir lo que sucedería a continuación cuando por la ventana entraron, sin anunciarse, los ocho sonidos errantes. Eran transparentes y resbalosos como estrellas de hielo y rodaban unos sobre otros sobre la alfombra que tenía a sus pies, en un momento lograron llevarle una voz muy conocida: Cristiaaaaán!
Vio el penúltimo sonido, vibrante y multiplicado, y se sintió instantáneamente ligado a la sombra de otro tiempo. Los ocho impulsos sonoros, venidos desde la nada, eran los sonidos que formaban su nombre, simientes de vida materializadas de manera tenue entre su sillón y la pantalla de la televisión. Observó a su mujer y comprendió de inmediato que ella estaba atónita con el espectáculo y aterrada por los sonidos que danzaban sobre la alfombra mullida. En un momento el ruido cesó, pero los ocho sonidos continuaron su danza, emprendiendo el vuelo como pelusas (pelillos) de diente de león. Bajo las narices de Cristián, inmovilizado en el sillón, quedaron flotando haces luminosos que habían salido, alguna vez, desde el alma moribunda de una mujer enamorada.
Se levantó ágilmente siguiendo un tintinear de brisa y el centelleo de unas aguas movidas como en espiral. No pensaba en nada, sólo seguía sus impulsos. Llegó hasta el hall, abrió la puerta del baño y quedó allí, encandilado.
Los primeros pasos los dio como a ciegas, luego se vio en la vereda, en medio de la gente, el alma se le llenó de alegría. Era verano, cruzaban el cielo azul, algunas nubes blancas y delgadas. Al frente se veía el edificio de la Universidad. Los ocho sonidos juguetones se alejaban entrando unos en otros, iluminados por destellos verdes y rojos. Iban por arriba de los autos, sobre la calzada del boulevard, temía perderlos y los seguía sin dejar de mirarlos, caminando por la vereda que brillaba.
En la acera de enfrente, una muchacha a punto de cruzar la calle le hizo señas. Con desesperación, él hizo lo propio para advertirle que se detuviera. Una sensación lejana y triste, surgida de sus entrañas, subió por su espina dorsal; un escalofrío que lo recorrió como una cremallera que se cierra. Alertada por su gesto, ella se detuvo bruscamente, le sonrió, decidió cambiar de dirección y le indicó, con nuevas señas, que la esperara en la esquina.
Cristián estuvo un rato buscando los sonidos brillantes, pero no tardó en darse cuenta que se habían fundido con el aire cálido de mayo. Volvió la cabeza buscando a la chica de la acera de enfrente, pero repentinamente le invadió el alma la alegría de sentirse libre.
Deseó poder sentarse en la cuneta a fumar un cigarro, de recorrer las calles y volver a sentir el acre olor de los hombres.
![]()