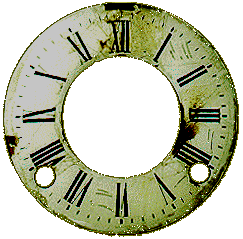
Un segundo
Rosa Yáñez Gómez
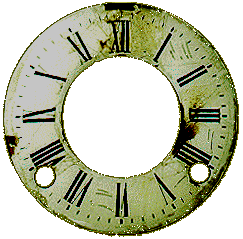
Todos desean encontrar la felicidad, yo la encontré. Tras años de búsqueda incansable, hoy, en este instante, en este segundo, soy completamente feliz. Un segundo que justifica una vida, un segundo que compensa todo sufrimiento, toda espera.
Me encuentro absolutamente inmóvil, disfrutando este segundo de plenitud. Los miembros me pesan infinitamente. La piel se me ha convertido en una armadura pesada, gruesa, que me aleja de todo, que convierte el peso de mi cuerpo en un lastre imposible para cualquier movimiento. Respiro, balanceo mi pecho despacio, concentrando mis energías en este esfuerzo titánico que me mantiene con vida. Mi corazón late, sí, aún dedico parte de mis fuerzas a ello. Siento cómo bombea la sangre, cómo se reparte por mi cuerpo. Siento su flujo y reflujo, su marea lunática que conduce el alimento vital por todo este cuerpo inmóvil.
Permanezco así, quieta, en parte porque es la mejor forma de concentrarme en esta deliciosa sensación, en parte porque me aterra que cualquier cambio mínimo, imperceptible, en el estado actual del universo, en mi estado propio, produzca una irreparable pérdida: la de este maravilloso segundo, la de este instante de unión con el devenir, con el espacio y el tiempo. Este nirvana.
Siento como una vibración imperceptible sobre toda mi piel y en todo mi interior, un pequeño pulso de frecuencia infinita que se superpone al de mi pequeño corazón y que quizá sea eso que llaman alma.
Miro sin ver al infinito. Dibujo paisajes que nadie verá jamás, los paisajes de mi propia imaginación, de mi propia mente viva. Siento cómo se expande con una plenitud que jamás alcanzó ser humano. Con una confianza y una fe en sí misma que impiden cualquier grieta en su potencia creadora. Dios debe sentir algo similar, la felicidad nos acerca al infinito creador.
Me declaro culpable de años de carrera por intentar alcanzar esta plenitud de forma equivocada. Correr y correr para adaptar mi tiempo al de una vida que siempre pareció adelantarme, que siempre pareció discurrir más rápido de lo que mis fuerzas me permitían ir. Cuántos errores, cuántos seres humanos desperdiciando sus energías, sus valiosas energías en una carrera inútil para llegar a ninguna parte. Dándome cuenta al fin de que no era la vida quien corría sino yo, que no era yo quien no alcanzaba a la vida sino que era el propio discurrir del tiempo el que no lograba la armonía con mi desbocada y absurda carrera.
Parar, todo era tan sencillo como pararse. Detenerse para que al fin la vida pudiera reunirse conmigo, acordar su paso al mío. Suspender toda actividad, todo instinto, todo deseo, todo miedo, todo pulso discordante, desafinado. Una parada recompensada con un segundo, un sólo segundo que satisface de una vez por todas ese ansia incansable que nos hace llorar al nacer. Entonces llorar para todos, después pasarnos toda la vida llorando sólo para nosotros mismos. Añadamos a nuestra carrera absurda nuestro más absurdo sentido del ridículo.
Al fin completa como nunca estuve, al fin plena, llena, feliz. Al fin y no sé por cuanto tiempo refugiada en este segundo minúsculo que como una burbuja de jabón apenas resiste el embate de las mentiras de los otros que insisten en arrastrarme en su carrera, que insisten en trasladarme sus errores, en imponérmelos como pesados yugos que cargar torpemente hasta una muerte que nada regala si no se logró antes merecer su premio.
Ahora viendo atardeceres inexistentes, mares limpios e infinitos de verdes imposibles. Ahora viendo sonrisas y miradas de seres humanos inocentes del pecado de correr, seres que no existen en este mundo absurdo. Ahora, entretejo en este instante hilos invisibles que atrapen el tiempo y lo detengan al fin, a mi antojo para no perder jamás este segundo tan pequeño.
***
Se despertó de la siesta con el ruido insoportable del despertador. Una garra diabólica enfurecida apareció de entre las sábanas y lo acalló con rabia. Sin embargo, volvió a cerrar los ojos y se quedó dormido de nuevo.
Despertó con la sensación de haber dormido infinitos eones de tiempo. Con el cuerpo entumecido se sobresaltó al pensar que llegaría tarde a su cita de todos los días. A su más importante cita: rutinaria pero inevitable, imprescindible, vital.
Miró el reloj, tan sólo había pasado un cuarto de hora. No tanto como para que su corazón no pudiera volver poco a poco a latir a un ritmo normal, no tan poco como para no lanzarse hacia la ducha con prisa.
Salió de casa mirando el reloj. Si el autobús no se retrasaba llegaría a tiempo, si no perdería unos minutos de su cita. Unos irreemplazables minutos que no quería sacrificar, que se le clavaban en el pecho como pérdidas irreparables difíciles de reponer.
El autobús tardó. No podía ser de otro modo, la vida nunca se para a esperarnos. Nunca. Siempre hay que correr un poco más o se escapa por entre los huecos de nuestros dedos como agua en las manos pequeñas, inocentes en insuficientes de un niño queriendo convertirse en eficiente cuenco.
Llegó quince minutos tarde. No tanto como para que aún hubieran notado su retraso, lo suficiente como para alborotar su pelo crispado por la impotencia. El tiempo siempre puede más, siempre gana.
La chica tantas veces saludada, tantos días.
Cinco años son mil ochocientos veinticinco días, que son cuarenta y tres mil ochocientas horas, dos millones seicientos veintiocho mil minutos, ciento cincuenta y siete millones seiscientos ochenta mil segundos. Todo ese tiempo.
Cinco años durante los que se repetía ese extraño ritual irrevocable. Ese ritual que convertía veintitrés horas del día en una tensa espera de esa hora realmente viva, realmente útil. Hora que se llenaba de miedo y horror porque el tiempo se volvía rápido, trastornaba su discurrir para fastidiar su implacable necesidad de esa extraordinaria hora en la que finalmente todo cobraba sentido. Sólo tres mil seicientos segundos de vida por cada ochenta y dos mil ochocientos de insoportable espera.
Su bata blanca estaba manchada, se disculpó. Un vómito imprevisto, tanto tiempo y aún seguía siendo víctima de la torpeza de no verlos venir. Parece difícil convivir con esto pero una se endurece, ¿sabe? No queda más remedio, pero qué le voy a contar que no sepa. Uno se hace a todo, ¿verdad? Recompone la vida y se adapta y se acaba siendo feliz incluso. Fíjese, yo quería ser arquitecto. Pero era mujer, usted me entiende. Ninguna vocación por este trabajo vocacional. Si es que el ser humano es sorprendente. ¡Cómo nos adaptamos a todo! ¿Sabe qué creo? Que la vida es más fuerte que todos nosotros, siempre sigue su curso, siempre sigue adelante y los días y los años pasan y nosotros aprendemos a ser felices con lo que ella quiera darnos. ¿Le aburro? Es que me pongo filosófica a veces, discúlpeme, estará deseando verla. Claro. Estoy algo ocupada, ¿le importa que le de la llave y usted mismo...? Bueno, después de ¿cuatro años? ¿cinco? Ya sabe dónde encontrarla, ¿verdad? Claro que sí, tome. Hoy está muy guapa, ya verá. Y le guiñó un ojo. Estaba llena de vida, desbordaba radiante vitalidad, energías de sobra para correr y alcanzar al tiempo.
Caminó por un pasillo largo, limpio. Excesivamente limpio. Claro, la higiene es importante. Fue pasando las puertas sin mirar los números. Podía recorrer ese mismo camino con los ojos cerrados. Todo su ser se concentraba en ese instante, en esos minutos previos a la vida. A la plenitud. Luego, tras cruzar la puerta, la angustia de saber que aquella hora acabaría en tres mil seiscientos segundos veloces, mucho más veloces que sus hermanos.
Introdujo la llave en la puerta, giró suavemente y entró. Un cadáver que respiraba estaba sentado en una silla frente a la ventana mirando al horizonte sin ver nada. Pálida, con el pelo húmedo de recién duchada, ese olor característico de jabón de hospital, el pijama celeste, las manos sobre el regazo, una sobre otra, colocadas con cuidado por cualquier otro. Los ojos abiertos pero muertos. Tan delgada.
Se acercó. Hola mi vida, ¿cómo estás? Mira, te traigo hoy pastelillos de nata, esos que te gustaban tanto, ¿recuerdas? ¿Recuerdas nuestra luna de miel cariño? Tu empacho de pastelillos, acuérdate, glotona, mi princesa golosa. Míralos, tan blancos. Pero tendrás que comerlos mi amor, hacer un esfuerzo, masticar, ¿de acuerdo? Sé que te gustan, sé que esta vez comerás, ¿verdad?
Se quedó en silencio mirándola, intentando encontrar a alguien a quien buscaba y que no estaba allí, sino lejos, pero más cerca al cruzar aquella puerta. La decepción le subió desde los talones y le agarró fuerte la garganta. Los ojos se le enrojecieron de rabia, impotencia, dolor. De tristeza al fin. Sintió sus dedos crisparse sobre el inasible transcurrir de un tiempo que no dominaba. De una vida que no podía elegir. Salvando el ahogo de su garganta alcanzó a susurrar con un húmedo suspiro: “mi amor vuelve, la vida te espera, no puedo correr sin ti”.